Las manifestaciones históricas se examinan a partir de los hechos y su consiguiente derivación: la interpretación del sujeto analista conformando la transmisión del relato histórico. Inicialmente, oral y más adelante, escrito, con la subjetividad y/o el interés que en cada latitud y en cada tiempo se quiso asignar.
En la Argentina y en particular los años fundantes de la Nación fueron motivo de una tradición expresada conforme a una voluntad, maniquea en cierta medida, que durante muchos años no daba lugar a una interpretación distinta a la que se consideraba oficial.
De alguna forma, lo que se conoció como revisionismo histórico y sus principales exponentes, José María Rosa, Arturo Jauretche, Fermín Chavez, Juan José Hernández Arregui, entre otros, cuestionaron la impronta social, política e ideológica que durante el siglo XIX y parte del XX, elucubraron la mayoría de los historiadores.
Hacia fines del siglo XX, Mario “Pacho” O´Donnell y posteriormente, Felipe Pigna acometieron la difusión de la Historia Argentina con amplitud de criterio al dotar a los personajes partícipes de los principales hechos históricos de un contenido de carnadura y humanidad, exponiendo sus miserias, iras y abnegaciones y despojándolos del bronce o la impostura exagerada.
En el caso del mercedino Pigna, graduado en Historia en el Instituto Superior del Profesorado Joaquín V. González, se ha caracterizado por divulgar en radio, televisión y teatro hechos y personajes de la Historia Argentina en forma coloquial, rescatando la participación de numerosas mujeres en la independencia y la vida política nacional.
Pigna, luego de varios ensayos históricos, incursionó en el cuento con “Los cuentos de Don José” dirigidos al público infantil. Recientemente, publicó su primera novela “Conspiración en Londres – Un rey borbón en el Río de la Plata”, basado en hechos reales, comprobados con documentación histórica y adicionando diálogos ficcionales que tienen su sustento registral en mensajes y misivas que fueron tramitados por los protagonistas.
La novela comienza, luego de la derrota de la batalla en la pampa de Ayohuma (cabeza de muerto), cuando Belgrano se dirige a la posta de Yatasto para entregar el gobierno del Ejército del Norte a San Martín. Belgrano sumaba, además, en menos de un mes y medio (entre principios de octubre y mediados de noviembre de 1813), la derrota en la pampa de Vilcapugio.
A pesar que era evidente que las derrotas se debían a la falta de apoyo de parte del Directorio, Manuel Belgrano era consciente que su destino sería la cárcel. Le interesaba manifestarle al Directorio, en función de su quebrantada salud, su intención de trasladarse a una quinta cercana a Buenos Aires para, llegado el caso, cumplir con una prisión domiciliaria y encargarse de redactar sus memorias.
Estaba en esos quehaceres, cuando se entera de que el 7 de mayo de 1814, Napoleón Bonaparte autoriza a Fernando VII (apodado por el pueblo español, “el Deseado”) a regresar a España y a retomar el ejercicio de su reinado. Por decisión del Directorio, Belgrano es trasladado desde Tucumán a la Villa de Luján, donde había cumplido su reclusión Beresford luego de las invasiones inglesas y dónde estarían presos luego, Saavedra, José María Paz y Bartólome Mitre, en distintos momentos de la historia.
En particular, y a título de referencia, cabe decir que Mitre fue detenido durante cuatro meses en 1874 por revelarse contra el gobierno por un supuesto fraude en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, pergeñado (a criterio de Mitre) por Nicolás Avellaneda. En ese tiempo redactó el prólogo de su Historia de San Martin y de la Independencia Argentina.
En la espera de su destino en Luján, Belgrano es visitado por el Director Supremo Gervasio Posadas que le propone una misión absolutamente inesperada, un viaje, con escala en Río de Janeiro y destino final Londres, “un viaje diplomático para sondear el ánimo de las monarquías europeas frente a una posible declaración de la Independencia. Necesitamos conseguir apoyos, armas…”, dice Posadas a Belgrano, según el texto de Pigna, con la tentación de sobreseerlo de todos los cargos por la campaña del Alto Perú.
Belgrano, evidentemente, dudaba de las verdaderas intenciones de su encomienda y en particular, que mensaje se intentaba transmitir. Por otra parte, le preocupaba sólo conocer que viajaría acompañado de otro diplomático, al que Posadas no identificó.
Rio de Janeiro era la sede del Reino de Portugal desde 1808 por el traslado de la corte portuguesa en función de la invasión de Napoleón al país peninsular y el objetivo de la encomienda era entrevistarse con Lord Strangford, el embajador británico ante Portugal, de indisimulables influencias ante la reina consorte Carlota Joaquina, esposa de Juan de Braganza, rey de Portugal y hermana de Fernando VII. También se especulaba con la influencia que el noble tenía en Londres.
Recién cuando está a punto de zarpar la corbeta Zephir del puerto de Buenos Aires, Belgrano se entera que su compañía sería Bernardino Rivadavia, de quien se encontraba no solo distanciado personalmente, sino del que lo separaban acciones, voluntades, intereses y actitudes. La enemistad había comenzado en 1812, cuando Belgrano había hecho confeccionar por Catalina Echeverría la bandera celeste y blanca que hizo enarbolar en Rosario y jurar a sus soldados defenderla “contra los enemigos de adentro y de afuera” y Rivadavia tomó ese acto como una provocación para España y que ponía en riesgo la posición de la facción más conservadora del gobierno. Ésta, a todas luces, quiso siempre mantener alejado a Belgrano de la conducción y de las decisiones que se tomaban en Buenos Aires. Por otra parte, Belgrano y Rivadavia eran contrapartes, vertientes muy diversas de los propósitos de los actores de la época.
Pigna, manifiesta su predilección por Belgrano y sus diferencias con Rivadavia, “frío para los asuntos de la patria”, dice tomando expresiones de Vicente López. Redacta la historia con una prosa ágil y atractiva; describe de ascética forma la personalidad y las condiciones físicas y morales de los personajes y, según expresa, “me permito agregarles diálogos, situaciones, contextos y pensamientos verosímiles de los personajes”. En el desarrollo de la trama, se percibe un cierto paralelismo al tratamiento que le da a los actores históricos Arturo Pérez Reverte en sus novelas. Por otra parte, el autor reconoce a Umberto Eco y su “El nombre de la rosa” como novela histórica por antonomasia; a la notable narrativa de Almudena Grandes en sus relatos de la Guerra Civil Española y el Shakespeare “que se mete con los reyes”, porque los humaniza y los baja del pedestal.
De igual manera, Pigna en procura de una carnadura más próxima al lector, también acomete mitos transmitidos por el imaginario popular, como la supuesta homosexualidad de Belgrano. La relación con Marianne en “La Inconstante”, fragata que lleva a los diplomáticos de Rio de Janeiro a Europa, y con Isabel Pichegru en el Soho londinense muestran un costado seductor, enamoradizo y galante de Belgrano que no es frecuente encontrar en otros textos.
En el transcurrir del relato se suceden personajes de notable significación histórica como Mariquita Sánchez de Thompson, Manuel de Sarratea, Carlos María de Alvear (enemigo íntimo de San Martin), Manuel José García, Artigas, intermediarios circunstancialmente leales y algún que otro extravagante y surrealista como el conde Domingo Cabarrús, en una trama apasionante evidenciando una época en la que la Nación era un embrión débil y sometido a intereses locales y externos.
“Conspiración en Londres – Un rey borbón en el Río de la Plata”, primera novela de Felipe Pigna (que anuncia continuar con historias noveladas), acerca momentos y personajes cruciales para la Historia y debe ser leída con el convencimiento de que, como Belgrano ha escrito y Pigna lo transcribe en su libro, “el estudio de lo pasado enseña cómo debe manejarse el hombre en lo presente y porvenir”. Y se podría agregar, a no repetir errores.
Ads Ads Ads Ads Ads Ads Ads
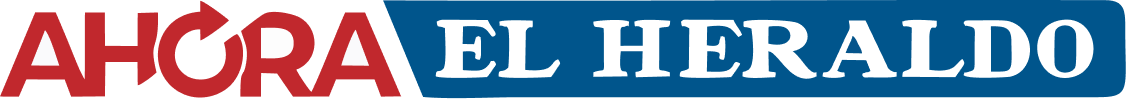
/https://elheraldocdn.eleco.com.ar/media/2025/09/belgrano_rivadavia.jpg)
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión