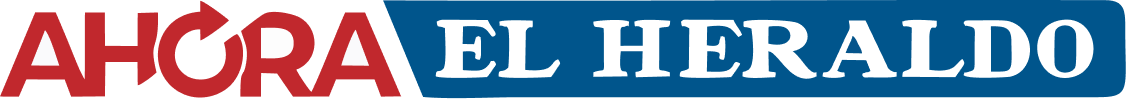En un primer mes para alquilar balcones, el Presidente Javier Milei inició su mandato con un gigantesco compendio de medidas extraordinarias que apuntan explícitamente a objetivos refundacionales del régimen jurídico, económico, político y social. Sin embargo, surgen preguntas sobre el alcance, la viabilidad político-institucional de las reformas y la resistencia de la sociedad a un cambio que como lo definió un ex Presidente es lo mismo de siempre, “pero más rápido”. En el presente artículo apuntamos a una referencia a las medidas del nuevo Gobierno, para analizar su forma, sus referencias históricas y su impacto sobre la vida en sociedad. Cuando el elenco estable del análisis político se había preparado para hablar del fin de la grieta, el viaje del péndulo pasó como un vuelo rasante sobre sus cabezas y la Argentina retornó a un neoconservadurismo sin escalas. En el medio, lógicamente la separación entre identidades políticas aumentó en distancia y profundidad. El país pendular goza de buena salud; ha vuelto a las políticas neoliberales en lo económico, neoconservadoras en lo socio-cultural y a estrategias de ajuste en lo fiscal. Total normalidad. Sin embargo, por las características de la actual crisis económica (seguimos citando al mismo ex Presidente) la sociedad parece presta “no solo a un cambio institucional sino a uno más estructural”. Esto se fortalece por las esquemáticas pero decididas convicciones ideológicas del nuevo Presidente y el (para nada nuevo) equipo económico. Su enfoque ultra ortodoxo considera al individuo como la medida de todo. El problema es justamente que esa afirmación es un supuesto teórico. ¿Por qué elige lo que elige el individuo? Por su cultura, por las opciones que presta su sociedad, el Estado, el mercado. La base de la decisión individual, es meramente lógica no tiene sustento científico sociológico empírico. La propia ortodoxia económica no analiza las dimensiones de la decisión individual; allí el individuo es un supuesto jurídico basado en el derecho natural. Todo lo que no se analiza en sus supuestos es un dogma. En consecuencia, los programas que hacen base en el libre mercado y la supuesta desregulación poseen la misma dinámica que las creencias y la fe. La fe mueve montañas. Sin embargo, como es sabido cuando una montaña se mueve es por dos razones: terremoto o erupción volcánica. Volviendo a la sociología clásica basada en investigación empírica se debe afirmar que los constructos humanos más importantes son sus instituciones. Las instituciones sociales tienen una función reguladora que organiza la vida del individuo. Sin dicho marco, los deseos y pasiones devienen ilimitados en la sociedad moderna y el individuo cae en un estado de anomia. Esta función reguladora es evidente e imprescindible en momentos de profundas crisis como la del presente. Sin embargo, las decisiones políticas del ejecutivo parecen avanzar en una desregulación en promesa de un futuro promisorio. ¿Pasar el invierno? Las viejas normas que rigen a la sociedad argentina crujieron frente a la crisis del 2023. Sin embargo, lo que se propone como nueva norma es su ausencia; una desregulación que fortalece la posición dominante de específicos intereses económicos concentrados y que desorganiza la vida del resto de la sociedad. En fin, recogemos la expresión proceso de desorganización nacional (Pablo Seman) en un sentido político, social y hasta filosófico.
Sin embargo, estas decisiones no son nuevas. Según se podía analizar rápidamente a partir de plataformas y discursos, las últimas elecciones opusieron dos modelos de larga data para enfrentar este tipo de crisis recurrentes en el capitalismo moderno global (frontera de inversión, inflación). Por un lado, la propuesta de Unión por la Patria se había estructurado hacia un modelo pragmático de concertación social, cercano a la economía social de mercado alemana de la década de 1970 y de algunas experiencias criollas (1952, 1974). Algo que en otras publicaciones hemos denominado el “modelo germano-argentino”.
Por otro lado, la propuesta ganadora de La Libertad Avanza (LLA) propuso, y actualmente cumple, el modelo tatcheriano de ajuste neoliberal radical. Este enfoque puede ser denominado anglo- argentino ya que si bien es de inspiración anglosajona ha sido repetidamente experimentado en Argentina (1975, 1977, 1991, 2001, 2016). Se aboga por la reducción de la intervención estatal en sus funciones benefactoras y la promoción de la libre competencia, sin diferenciar escalas de unidad empresarial. Sus dogmas rezan por una confianza ciega en la eficiencia del mercado y la libertad individual, sin considerar los diferentes puntos de largada de la desigualdad social. Sus grandes líneas de implementación serían la liquidación de todo rol empresario e infraestructural del Estado (privatizaciones en masa), una fuerte redistribución en detrimento del trabajo y en favor del capital. En esta oportunidad, se agrega una novedad: eliminar todo tipo de política fiscal (dolarización vía eliminación del Banco Central).
Hasta el presente, esta implementación muestra tres movimientos. Por cuestiones de espacio, en esta primera parte solo desarrollaremos el primero centrado en un “ajuste económico ortodoxo tradicional”, que actualmente la prensa denomina “Caputazo”: una devaluación del 100%, el aumento del impuesto sobre compra/venta de moneda extranjera (PAIS), aumento de las retenciones a las exportaciones, despido y eliminación de todos los contratos laborales del 2023, suspensión de la pauta publicitaria para todo 2024, reducción de las transferencias a las provincias por fuera de la coparticipación, freno a toda la obra pública nacional, reducción de subsidios en energía y transporte, refuerzo a las políticas sociales más importantes (Potenciar, AUH, Tarjeta Alimentar), simplificación y/o eliminación de los trámites burocráticos para importadores (Sistema de Información Registral Automatizado – SIRA).
Este tipo de ajustes tienen larga data a nivel nacional y global, apuntan a aumentar la competitividad vía abaratamiento de los productos nacionales y expandir la rentabilidad de los sectores exportadores bajo un antiguo supuesto (casi mágico) de la teoría del derrame. La reducción de los gastos del Estado así concebida presenta el problema de no discriminar los egresos superfluos de aquellos que suponen una inversión pública dinamizadora de trabajo y capital privado. Las acciones que buscan facilitar la importación presentan el problema de no analizar el impacto real sobre competitividad y empleo en cada sector. Finalmente, la atención a “los caídos” (política social) difícilmente enfrente al combo devaluación + liberación de precios.
Los otros dos movimientos que desarrollaremos son: el Decreto de Necesidad y Urgencia presidencial Nº 70/2023 que propone al Congreso una “desregulación a carpeta cerrada” (segunda parte del artículo) y la “Ley Ómnibus” que propone una “desregulación a carpeta abierta”, pero con una fuerte delegación de poderes del legislativo al ejecutivo (tercera parte del artículo).