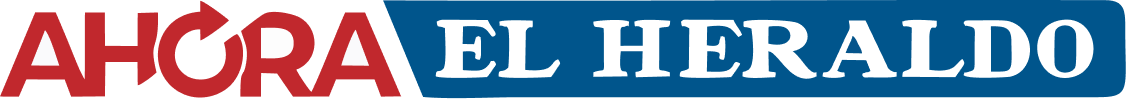¿HAY QUE "SOLTAR"?
�SAl fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas, esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón⬝ (Canción de las simples cosas, de César Isella)
�SHay que soltar⬝, o hay que⬝ aprender a soltar⬝, es una frase que últimamente se ha popularizado. Esa expresión hace referencia a la necesidad de desprenderse o desapegarse de personas, objetos o emociones. Sobre todo de aquellas que generan tristeza, angustia, dolor, originadas, principalmente por pérdidas o ausencias. Excepcionales o las connaturales a la vida: irse a estudiar, separarse, �Sel nido vacío⬝ cuando se van los hijos. Cuando creen que ⬝no pueden soltar⬝, muchas personas se sienten inadecuadas, piensan incluso que padecen alteraciones psicológicas. En ocasiones se preguntan si no sufren de un síndrome de dependencia emocional. No es extraño que, ante esa definición, consulten con un Psicólogo. �SMi problema es que no puedo soltar, dejar ir⬦⬝ me decía una persona que, muy recientemente, había perdido a su madre. La muerte había adquirido notas traumáticas. Sucedió en tiempos de pandemia. No pudo despedirla en el hospital, tampoco hubo velorio, ritual que facilita el luto. Su marido y sus hijos habían insistido que iniciara una terapia, porque, decían que no era normal que llorara todo el día. Sorprendido le expliqué que su desahogo era la expresión normal de un duelo; Y me quedé pensando en la liviandad con la que nuestra época pretende tramitar las experiencias dolorosas. La exigencia de abandonar rápidamente los sentimientos que nos unían con los seres u objetos queridos, de negar las tristezas, de abolir las nostalgias. Esta aspiración posmoderna es expresada muy claramente por Beatriz Janin cuando, refiriéndose a las características de la sociedad en el contexto actual, dice que �Shay una necesidad de que el sufrimiento sea ocultado, que el dolor no se muestre. Así, se considera que los duelos tienen que ser rápidos y que los seres humanos no tenemos derecho a estar tristes; (Se exige a los niños) una rápida superación de las situaciones que les resultan difíciles y dolorosas, como separarse de los padres en el Jardín de infantes, o la pérdida de un juguete, o la muerte de un animal querido. El ideal es la adaptación rápida a las penurias de la vida, pensando al ser humano al modo de una máquina, (que debe) funcionar bien, cueste lo que costare⬝ (Janín Beatriz, �SEl sufrimiento psíquico de los niños, ed. Noveduc). Es decir una época de intolerancia a la tramitación de los duelos. Un momento histórico-social que obtura los espacios, los tiempos y las formas necesarias para procesar el dolor, sobre todo, como lo detalla Beatriz, en los niños. Pero también en los adultos. Es una cultura que pretende deshacerse del sufrimiento como de una molestia, innecesaria e inoportuna. Una invitación al desprendimiento rápido, a �Ssoltar⬝ y dejar ir fácilmente las emociones involucradas en los vínculos de afecto. Estas ideas, tan en boga, contrarían las teorías de Freud, cuando postula el desarrollo del duelo como una necesidad psíquica frente a las pérdidas, propias de la dinámica de la vida. Freud define el duelo como la reacción frente a una pérdida y el trabajo mental para superarla. Reacción y trabajo. La reacción de duelo supone un estado de ánimo triste, penoso, dificultades para sentir placer, el desgano, el desinterés, una actitud de retracción y ensimismamiento. Esos sentimientos son el resultado del repliegue libidinal sobre el yo, cuando registra y acepta la falta del objeto, por muerte o separación. Es que toda la energía subjetiva se encuentra al servicio de esa tarea. Esa labor que todos conocemos por haber vivido pérdidas, comienza con su aceptación. Enseguida sigue la nostalgia expresada en la híper -investidura de los recuerdos, es decir, el duelista necesita recordar en esa primera etapa a la persona perdida, recorrer en su memoria los momentos compartidos, retenerla viva en su pensamiento, hablar de ella. La segunda etapa es la de la desinvestidura libidinal de todos aquellas circunstancias que la rememoran y por último, luego de atravesar estas dolorosísimas etapas que requieren de un variable tiempo subjetivo, la superación del luto, que supone darse la posibilidad de volver a amar, es decir, volver a interesarse por el mundo, recuperar, plenamente el deseo de vivir. Ese proceso coincide con la integración de la pérdida como recuerdo, al inscribirla en el mundo interno como una experiencia vivida con el �Sotro⬝. En muchas ocasiones, ciertas dificultades estructurales para elaborar el duelo, conduce a algunas personas a la depresión. Pero los duelos normales no se tratan, se acompañan y contienen por su entorno. Duelamos desde que nacemos, desde ese primer desgarro constituido por el desalojo del nido materno. Es la primera pérdida, la primera separación. Y la vida, como cambio continuo, nos exige este trabajo psíquico necesario para desarrollarnos y para proteger nuestra salud mental. El duelo es la expresión de la significación que los seres y objetos, ahora ausentes, tuvieron para nuestro yo. Es el registro de la importancia que tuvieron en nuestras vidas. Por eso no se trata de soltar, ya que no se trata de seres y cosas con las que establezcamos relaciones banales y superficiales.
EL DUELO Y EL JUEGO
El nietito de Freud tira la cuerda y el carretel desaparece debajo de un mueble. El viejo observa. El pequeño tiene un año y medio. Cuando arroja el objeto y lo hace desaparecer dice ⬝ooooo⬝, luego vuelve a atraerlo a sí y simultáneamente emite �Saaaaa⬝ El juego se desarrolla cuando la mamá del niño se va a trabajar. Freud interpreta que, en la �Smedia lengua⬝ del pequeño, �Sooooo⬝ significa fort (�Svete⬝) y con �Saaaa⬝ quiere decir da (ven). El maestro lo significa como un juego. El niño intenta elaborar la ausencia materna. La recrea y la (re)construye, en realidad, a través de la creación de símbolos. Eso es posible porque hubo inscripción de una madre, que ahora se apunta como ausente. El juego del carretel repite el proceso de su partida y de su llegada, intenta ligarlo a través de dos significantes, es decir de una escena y dos palabras, pero no es mera reproducción, sino que hay creatividad, como en todo juego. Freud señala otra particularidad: en el juego el niño adopta un rol activo respecto de la experiencia vivida pasivamente. Es ahora él quien domina la situación, quien decide echar incluso a su madre (de paso satisface su hostilidad al decirle �Svete⬝) y hacerla volver a su voluntad. Este es un carácter general del juego en los niños. En ese pasaje de objeto pasivo a sujeto activo elabora el trauma. La niñez es una etapa traumática por definición, porque los niños son objetos de los deseos del Otro, viven a su merced. Son llevados y traídos, sometidos cotidianamente a experimentos y aventuras en las que no son tenidos en cuenta su voluntad, lo que ellos quieren y desean. El juego los salva de la angustia, de la tristeza y del dolor. Si el médico les reconoce la garganta, enseguida, cuando vuelven a casa, someten a un muñeco o a un hermanito al irritable reconocimiento, identificándose ellos, activamente con el doctor. El juego es fundamental en la construcción del psiquismo y la subjetividad, en la construcción de la realidad que siempre es simbólica, aquella con la que tramitamos las tensiones propias de la existencia. La memoria, el pensamiento y el deseo, necesarios para procesar las emociones difíciles, se entraman en los significantes de la lengua. El dolor se tramita por la vía de la palabra, �Svete, ven, te quiero, me enojo, me haces sufrir⬝. Transita el sendero del significante. El jugar infantil es el lenguaje del niño.
Hoy el juego está devaluado, desvalorizado y desestimulado en el niño. Dice Beatriz Janín:⬝si un modo privilegiado de elaboración de situaciones difíciles es el juego dramático, el que tenga poco espacio dificulta aún más la tramitación del sufrimiento. No se favorece el �Sjugar solo bajo la mirada del adulto⬝, ni se comparten sus juegos. Se lo llena de juguetes que se mueven solos, frente a los que el niño queda como espectador y con los que no puede construir el pasaje pasivo activo⬝. Hoy se les quita tiempos y espacios de juego a los niños cuando se los llena de actividades regladas (8 horas de clase más actividades extra-escolares, ingles computación etc.), con las que se supone que se prepara a un niño para adaptarse a un mundo temido, acumulando saberes y competencias, en perjuicio del aprendizaje de la creatividad a través juego, aptitud básica para la adaptación a los cambios. El juego es desestimado también cuando se lo sanciona como una �Spérdida de tiempo⬝ (�Sdejá de pavear y hacé la tarea⬝), algo que distrae de la concentración de las �Stareas importantes⬝ que se le exigen. Por último, se llaman juegos a aquellos derivados de la tecnología, los juegos electrónicos, en los que los niños no son activos, ni creativos, sino que responden a estímulos visuales propuestos por una máquina, de manera pasiva, obstaculizando la función del juego como transformación de la realidad, y puesta en escena de las fantasías, la creatividad y la imaginación. También a los niños hay que acompañarlos en los procesos de duelo y no pretender que �Saprendan a soltar⬝ pérdidas y separaciones dolorosas.
DAR LA PALABRA A LOS ADOLESCENTES
�SDad palabras al dolor, el dolor que no se dice gime en el corazón hasta que lo rompe⬝ (Shakespeare)
Una de las consecuencias en los adolescentes de la intolerancia a la elaboración del dolor es la carencia de recursos simbólicos para procesar esas tensiones displacenteras. La omnipresencia del celular profundiza la desconexión emocional. Los vínculos se tornan lábiles, pierden consistencia afectiva, registro interpersonal. Como decía Graciela Dueñas �Svivimos en un mundo de soledades hípercomunicadas⬝, es decir híperconectados a un aparato móvil con la ilusión de que nos estamos comunicando. El intercambio material, afectivo, se pierde. No es casual que los emergentes actuales del sufrimiento se expresen en el cuerpo y en el acto. Como inscripción corporal de lo que no puede ser dicho y sentido. Como tatuajes, el sufrimiento se manifiesta en el consumo de drogas, las autolesiones, las enfermedades psicosomáticas, la depresión y los actos autodestructivos como las tentativas suicidas, como respuestas fallidas a la elaboración de situaciones dolorosas, frustrantes o angustiantes.
�SUn joven de 15 años se autolesiona cuando su novia lo deja. ¿Acaso hay que aconsejarle que debe �Ssoltar⬝ esa relación? O interrogarse qué palabras no puede decir de este dolor. Ayudarlo en el tiempo de duelo a encontrar sentidos. En este caso, sostener el espacio de duelo a través de la escucha, lo ayudó a encontrar sentidos, a darse cuenta que este duelo imposible lo remitía a tempranos abandonos no elaborados. Su mamá lo había hecho cuando era niño. Para procesar esos duelos tuvo que hablar. Para hacerlo, alguien tuvo que ofrecerle escucha. Comenzó a comprender el sentido de su dolor insoportable. No volvió a cortarse los brazos⬝.
Los adolescentes no tienen, muchas veces, los recursos para la elaboración simbólica de estas situaciones y tampoco espacios ni referentes adultos donde expresarlas. La angustia se ⬝descarga⬝ en el cuerpo, o como acto. Autoagresiones, de consumo de sustancias, enfermedades psicosomáticas (gastritis, psoriasis, caída del cabello etc., una inscripción en el cuerpo de lo �Sno dicho⬝). El cuerpo y el acto dicen, inscriben en la carne, en un lenguaje mudo, aquello que no puede ser simbolizado. Por eso, lejos de �Sayudar a soltar⬝ aquellos objetos o personas perdidas que producen un desgarro al yo, es necesario acompañar, desde el amor, la contención y la empatía, el tránsito doloroso propios de las separaciones y la angustia. Los vínculos afectivos no se �Ssueltan⬝ porque no son cosas que han perdido valor, sino que expresan lo más profundo de la sensibilidad de las personas,. Para eso los adolescentes necesitan hoy más que nunca, espacios para expresar sus vivencias dolorosas y adultos responsables que sostengan la escucha que los ayude a procesar y superar esas delicadas vivencias. Esa es la finalidad del ⬝taller de expresión para adolescentes⬝ de �SLazos en red⬝, la red de voluntarios para la prevención del suicidio de Concordia. Un espacio para decir, utilizando todos los recursos y vías de expresión, y ser escuchados por aquellos que coordinan la experiencia.