Río Uruguay: navegabilidad, intermodalidad y desarrollo territorial
En nuestro anterior artículo, hablamos del rol entrerriano en la Hidrovía Paraná-Paraguay: un curso de aguas en los que se mueven gran parte de las exportaciones e importaciones nacionales y en donde nuestra provincia pugna por tener más participación. Allí referíamos también a la lenta y permanente pérdida de protagonismo de los puertos sobre la margen del río Uruguay.
A instancias del Gobierno Uruguayo y de la cuestión argentina por el río Paraná, desde el 2000 se ha relanzado el debate por la navegabilidad comercial del río Uruguay. Aquí repasaremos algunas alternativas desde una perspectiva política del desarrollo territorial. Para ello revisamos publicaciones y proyectos en carpeta sobre la cuestión.
Desafíos para andar en el Uruguay
Nuestro Uruguay es uno de los ríos más importantes de la Cuenca del Río de la Plata por su caudal, extensión, diversidad ambiental y biológica. Inicia su curso en el Brasil, en la confluencia de los ríos Canoas y Pelotas. Su curso superior es el límite natural de los estados más sureños del gigante sudamericano: Santa Catarina (al norte) y Río Grande do Sul (Sur). Su curso medio discurre en sentido noreste-suroeste marcando el límite natural entre el estado brasileño de Río Grande do Sul y las provincias argentinas de Misiones y Corrientes. Finalmente, el curso inferior en sentido norte-sur es el límite natural entre la República Oriental del Uruguay y nuestra provincia de Entre Ríos. Es así que en gran parte de su desarrollo, el Río Uruguay exige para su cuidado y gestión una serie de acuerdos internacionales (Argentina y Brasil; Argentina y Uruguay).
Desde la colonización en el siglo XVII y hasta mediados del siglo XIX, esta vía fluvial fue la más relevante para la colocación de las producciones mesopotámicas en mercados nacionales e internacionales. Con el tendido de las primeras vías férreas a fines del XIX, el Río encuentra un primer competidor. Sin embargo, el desplazamiento casi total del comercio por vía fluvial tiene lugar desde la década del 1960, con el transporte carretero por túneles y puentes.
Ahora bien si de desafíos a la navegabilidad hablamos, los principales aspectos a tener en cuenta estuvieron siempre en nuestra microrregión: Salto Chico y Salto Grande. Los convenios originales para la construcción del Complejo Hidroeléctrico Salto Grande entre Argentina y Uruguay incluyeron compromisos para salvar ambos puntos críticos. Sin embargo, con solo una esclusa construida y el canal sin realizar actualmente todo esfuerzo por reactivar la navegación del río Uruguay encuentra allí su escollo central.
Antes de ensayar las respuestas dadas a los desafíos de la navegabilidad, cabe preguntarse por áreas de influencia. Por un lado, todo río tiene una cuenca hidrográfica, afluentes, efluentes, el entorno geográfico, fauna y flora que sustenta. Algo de esto hemos dicho al hablar de sus cursos; no nos extenderemos. Por otro lado, está su área de influencia económica humana. Es decir, las actividades de real funcionamiento y los puertos con infraestructura suficiente para sustentar las actividades económicas.
En el área de influencia económica, nuestro río presenta debilidades. Las infraestructuras de transporte automotor (principalmente la Autovía Nacional Nº14) y la lenta recuperación de las vías férreas (Gral. Urquiza) no complementan al río, sino que se constituyen en competidores directos. Sumado a ello, de los 17 puertos que tiene el río Uruguay en sus tres naciones, según el Boletín Informativo Marítimo del 2020, solo 10 están activos (58 %). En la margen argentina, solo el de Concepción del Uruguay presenta una actividad comercial relevante.
También se pueden reconocer amenazas externas. La producción agropecuaria y agroindustrial brasileña regada por el Río Uruguay es transportada a sus mercados por el denominado Sistema hidroportuario de Río Grande do Sul. Así la producción no entra en el área de influencia económica del Río, sino que el protagonismo en este sistema lo tiene una red autovial que transporta la mayor parte de la carga del estado sur-brasileño hacia otros puertos (principalmente Porto Alegre y Pelotas). El gigante sudamericano no pareciera estar interesado en desarrollar la navegabilidad comercial de su parte del río Uruguay. Todo ello, merma la capacidad futura de capturar la circulación de bienes transnacionales para una hipotética Hidrovía del Río Uruguay.
Establecidas las diferencias conceptuales entre las dos áreas de influencia en el caso del Río Uruguay, se nos impone complementarlas para aportar a un debate sobre desarrollo. ¿Qué es desarrollo? Hace ya tiempo que la noción del desarrollo como mero crecimiento económico es discutida. Así se impone una noción de desarrollo territorial que debe considerar aspectos de sustentabilidad ambiental, actividades económicas y empleos creados y destruidos por las innovaciones, tiempo de retorno de las inversiones públicas realizadas y creación de instituciones con alguna capacidad de regulación participativa del conflicto social.
En particular para aspectos de grandes infraestructuras como las que estamos analizando, es de vital importancia agotar los esfuerzos de colaboración entre organizaciones situadas en sus territorios y/o estados, para evitar que se impongan enfoques de competencia entre los territorios que duplique los esfuerzos o vuelva inviable la inversión pública-privada necesaria a esta escala.
Proyectos de navegabilidad: problemas y potencialidades
Con todo lo dicho, surge el eje central del artículo ¿Los proyectos de navegabilidad comercial del Río Uruguay son realmente proyectos de desarrollo?
En el año 2000, la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM), Unión Europea (UE) firmaron un convenio que buscaba crear, incrementar y desarrollar el transporte fluvial del río, reduciendo costes y estimulando el desarrollo regional. Desde allí emergen en 2004 proyectos de desarrollo y navegabilidad de la parte del río Uruguay compartida por Argentina y Uruguay. Aquí recogemos tres de esas supuestas soluciones.
Un primer planteo completaría el paso de la Represa de Salto Grande, con dos esclusas y un canal más corto que el original. Por lo demás, imponía un caudal de salida a la represa para inundar la zona del Salto Chico y que pueda navegarse sin mayores dificultades con barcazas comerciales. Un segundo planteo intermedio agregaba a todo lo anterior un canal alternativo artificial para eludir el Salto Chico y el retiro del lecho rocoso del río (derrocamiento) frente a otros puntos del departamento Concordia (Hervidero y Corralito). Un tercer planteo de máxima agregaba a las acciones del anterior, la construcción de un dique compensador que aumentaría el nivel del río de forma permanente para hacerlo navegable frente al departamento Concordia. Un dique con canales, esclusas y su propia generación hidroeléctrica.
Los tres planteos imponían la necesidad del derrocamiento, dragado y señalización mínimamente del tramo entre la ciudad de Colón y la Represa de Salto Grande, ya que actualmente es navegable hasta Concepción del Uruguay.
Un primer problema de estos tres planteos es la inversión necesaria. El Boletín Informativo Marítimo (2020) considera que la totalidad de los trabajos costarían entre 150 y 600 millones de dólares del 2014, más el mantenimiento permanente. Todos estos son montos de fuerte peso al contribuyente y de difícil distribución entre naciones, que exigirían estudiar con detenimiento el tiempo de retorno que tendrían tales inversiones públicas y la real escala de la comercialización posible sobre el río Uruguay. Más allá de ello quedan abiertas algunas preguntas: ¿Cuál sería el real impacto ecológico de inundaciones, nuevos diques, canalizaciones y derrocamientos realizados al río? ¿Cuál sería la real creación de puestos de trabajo a largo plazo pasadas las grandes obras? ¿Qué impacto real tendría la circulación económica creada? ¿Tendría la capacidad de absorber y reconvertir las actividades económicas y los puestos laborales destruidos?
Frente a estos proyectos binacionales, la República Oriental del Uruguay diagramó una alternativa. Esta es de gran costo y solo solucionaría el problema de franqueo de la Represa. Sin embargo, creemos interesante presentarla escuetamente aquí porque nos permite fortalecer una de las líneas de debate en torno al desarrollo. El Proyecto Esclusa San Antonio del 2010 es apoyado por asociaciones empresarias de Salto desde 2011, y presentado en diferentes foros nacionales e internacionales. Se propone hacer en el Arroyo San Antonio (departamento de Salto) una gigantesca obra de transposición: dos esclusas, canales de navegación, represamiento de agua, nodo logístico, zona franca y aprovechamiento para sistemas de riego. Aquí se reedita la idea original de un canal largo con esclusas entre el lago de Salto Grande y el río a la altura de Concordia-Salto que permitiría franquear la Represa.
Esto reabre el debate sobre la posibilidad de realizar el canal en cualquiera de las dos orillas. Esta tentación de competencia entre territorios para la atracción de inversiones internacionales y posible duplicidad en las inversiones implicaría un esfuerzo reñido con el concepto complejo de desarrollo que manejamos. Con los estudios de pre-factibilidad del proyecto en 2013 se intentó dar respuesta a las pregunta sobre la sustentabilidad ambiental de una obra que supone cambios en el curso del río, diversas entradas y la inundación de kilómetros cuadrados en la zona norte del departamento uruguayo de Salto. Más allá de la ecología ambiental, aquí también bregamos por una ecología organizacional, es decir plantear más acuerdos que competencia entre organizaciones y estados a la hora de planificar grandes infraestructuras para el desarrollo.
Intermodalidad y desarrollo territorial participativo
La última propuesta que nos interesaría revisar retoma una perspectiva amplia de navegabilidad, superando el mero franqueo de la Represa. Una nueva propuesta uruguaya, el Proyecto Laffitte, adapta el concepto logístico de carretera móvil. Propone un sistema de transposición superando cada uno de los obstáculos críticos con puntos de entrada y salida de la vía navegable, al cual complementa con sistemas de transporte terrestre automotor o ferroviario. Es decir, un sistema que combine muchos modos de transporte: sistema intermodal articulado.
Esta solución intervendría al mínimo los lechos rocosos, evitaría alterar la morfología fluvial y los ciclos biológicos del complejo río Uruguay. Cada traspaso del río a las vías terrestres se realizaría por la orilla más conveniente a cada efecto. Se estudiarían e instrumentarían las soluciones específicas para sortear cada obstáculo: Represa, bancos rocosos, puntos de poca profundidad, puntos para el paso de las embarcaciones debido a la poca altura o ancho de los puentes.
Este enfoque, como los otros, presenta algunos problemas. Es importante estudiar los costos y tiempos de transferencias entre cada modo de transporte (fluvial-terrestre y viceversa). Requeriría modificar las preferencias de quienes entregan las cargas con respecto a un medio de transporte u otro. Exige acelerar los tiempos burocráticos de cada medio y articularlos. Finalmente, reduciendo al mínimo el derrocado y modificación de los cursos de agua las condiciones hidrológicas y climáticas (ciclo de inundación o sequía) seguirían siendo un tema central en la gestión de la vía navegable.
Ahora bien, siguiendo nuestra noción de desarrollo territorial entendemos que esta propuesta presenta sus potencialidades. Por un lado, a priori se puede afirmar que la intermodalidad ramifica el impacto positivo laboral en diferentes sectores de la actividad del transporte fluvial, automotor y ferroviario.
Por otro lado, con auditorías y sistemas participativos en la planificación conjunta se podrían incorporar demandas sociales (organizaciones ambientales, sindicatos) como determinantes de la estructura intermodal definitivamente afincada. Así la sociedad a través de mecanismos participativos podría considerar importante un traspaso de un modo de transporte hacia otro en cualquier punto del río, en pos de conservar entornos ambientales o actividades laborales de relevancia social ya existentes.
En un tercer aspecto, consideramos que esta propuesta permite administrar la navegación en vez de considerar al curso del río como una serie de obstáculos a eliminar. Así se elude la compra de proyectos cerrados, propuestas enlatadas y evita los pensamientos mesiánicos sobre grandes soluciones definitivas. Bajo esta concepción el desarrollo se constituye en una categoría social y política de gestión participativa.
NOTA: El presente escrito recoge los proyectos emergentes de convenios entre la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM), Unión Europea (UE), y publicaciones del Boletín Informativo Marítimo (Barlovento Servicios Profesionales).
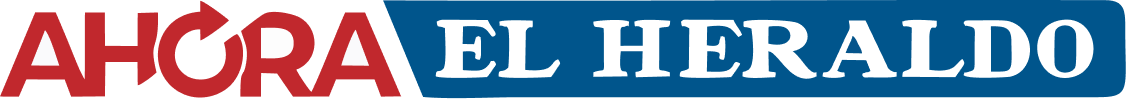
/https://elheraldocdn.eleco.com.ar/noticias/2023/06/17_HIDROVIA.jpg)