La colonización judía en Entre Ríos
Cuando hice la nota del sábado pasado recordando mi moto Scott 600 y el viaje con ese querido amigo de juventud, me trajo a la memoria el recuerdo de esos esforzados colonos que conocí, no solo allí, sino en mis largos años recorriendo esta provincia y me pareció una buena ocasión para hacer una breve referencia a sus lejanos orígenes y su aporte al poblamiento y desarrollo productivo de estos pueblos, que es lo que conozco.
También señalar la contribución realizada por muchos de sus talentosos descendientes al brillo de nuestra literatura, el comercio, la ciencia, el arte, el derecho, la medicina, la cultura y hasta en el deporte. Mi reconocimiento a todos aquellos inmigrantes que encontraron aquí un hogar propio y nos legaron una parte de sus costumbres.
El 24 de agosto de 1891 se funda la Jewish Colonization Association (JCA) con sede en Londres, y obtuvo su personería jurídica en el territorio argentino el 17 de julio de 1892 hace 128 años.
La JCA Sociedad Anónima sin fines de lucro fue creada por el filántropo Barón Moritz von Hisch y su esposa la Baronesa Clara Bischoffshein de origen belga ante la persecución y penurias que sufría este esforzado pueblo, para facilitar la inmigración de israelitas de origen europeo y asiático; para ello el noble de origen judeo � alemán nacido en Munich, dispuso toda su fortuna en la inversión para que los inmigrantes se integraran, aunque velando para que respeten sus costumbres y religión.
Recibieron vivienda, alimentación, herramientas de trabajo, escuelas religiosas y oficiales; se crearon cooperativas mutuales. Más de 4.000 colonos trabajaron unas 400.000 hectáreas en las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, Santiago del Estero y La Pampa.
No fueron fáciles los primeros tiempos para los colonos que debieron despejar el cerrado y denso monte de la región para disponer de tierra cultivable. Además, no todos eran agricultores sino que tenían otros oficios, como carpinteros, relojeros, plateros, sastres, los que debieron aprender las rudas tareas rurales. Con el tiempo sus campos se cubrieron de lino, sorgo, maíz y trigo.
Andando el tiempo se incorporaron decididamente en la producción rural produciendo leche en sus tambos, quesos y crema de leche. Cercanos a San Salvador se ubicaba la Colonia López y la Colonia Berro, pero un problema importante que encontraron los chacareros allí fue que buena parte de los lotes eran tierras bajas con muchos bañados. Debido a este (en principio) inconveniente, fueron sin embargo los primeros productores de arroz de la provincia, que luego de unos años pasaría a ser uno de los primeros productores y exportadores de arroz.
El Fondo Comunal de Villa Domínguez fue un ejemplo de emprendimiento productivo por la voluntad de sus 300 socios fundadores. Este fondo otorgaba créditos para maquinarias e insumos, semillas. El Fondo Comunal recibía la producción de los colonos y disponía de un elevador de granos que fue el primero en la provincia al servicio de sus socios. También prestaba ayuda como mutual. También era así la Cooperativa Agrícola Lucienville de Basavilbaso la que también incorporó un elevador.
En las escuelas los cargos no llegaron a cubrirse con maestros argentinos, por no haber todavía suficientes egresados y hubo que traer entonces docentes extranjeros, quienes luego contribuirían a la enseñanza en los establecimientos educativos, por ejemplo el caso del profesor Bitbol quien dictara francés en el Colegio Nacional de Uruguay. Más tarde, las escuelas de la Jewish, según la Ley 1420, se transfirieron al sistema nacional; así la obra iniciada por la colonización redundó en un beneficio comunitario singular.
Esa gesta evocada en las bellas páginas de �SLos Gauchos Judíos⬝ de Alberto Gerchunoff, obra publicada en 1910 en el Centenario de la Revolución de Mayo; el prólogo de Martiniano Leguizamón exalta el valor documental, el realismo de las observaciones y la intensidad de los afectos. En un pasaje del libro, titulado �SEl Himno⬝ se da la simbiosis admirable del inmigrante de remotas tierras rusas y la nueva tierra entrerriana que se transforma en Patria, cuando las familias pobladoras festejan por primera vez el 25 de Mayo y escuchan la letra del Himno Nacional Argentino, también por primera vez.
Al oír la palabra �SLibertad⬝ se conmueven sus ánimos profundamente y la Esperanza se introduce en sus vidas. Serán para siempre �SLos Gauchos Judíos⬝. �SSolo encariñada consustanciación con la patria adoptiva le permitió pergeñar con tanta fidelidad y perspicacia esos perfiles de la comarca entrerriana, sostiene Luis Emilio Soto.
Gerchunoff llegó todavía niño a la Colonia Rajil, cerca de Villaguay, donde realizó tareas campesinas muy humildes que lo aquerenciaron y templaron, como �Slabrador y boyero⬝ como el mismo gustaba llamarse. Con los años llegaría a ser inteligente periodista y sutil escritor.
�SEn Rajil fue donde mi espíritu se llenó de leyendas comarcanas. Las tradiciones del lugar, los hechos memorables del pago, las acciones ilustres de guerreros locales llenaron mi alma a través de los relatos pintorescos y rústicos de los gauchos, rapsodas ingenuos del pasado argentino que abrieron mi corazón a la poesía del campo y me comunicaron el gusto de lo regional, de lo autóctono, saturándome de esa libertad orgullosa, de ese amor a lo criollo, a lo nativo, que debió más tarde, fijar mi inclinación mental. En aquella naturaleza incomparable, bajo aquel cielo único, el vasto sosiego de la campiña surcada de ríos, mi existencia se ungió de fervor, que borró mis orígenes y me hizo argentino⬝.
La prosa de Alberto Gerchunoff es casi perfecta. Asombra como pudo desarrollarla teniendo en cuenta que sus primeros años los desenvolvió como un niño criado entre peones rurales, donde lo predominante es precariedad expresiva, es el factor prevaleciente. Su posterior ida a Buenos Aires donde no frecuentó en sus primeros años ninguna agrupación literaria, sino solo su pasión por saber y su afortunado descubrimiento del Don Quijote, donde contempló la más excelsa obra de las letras castellanas.
En total se fundaron 170 colonias judías en Entre Ríos. En algunos casos, la primitiva colonia dio lugar a ciudades como fue Lucienville que eran 4 colonias Nº 1-2-3-4 cubriendo 42.120 hectáreas o sea quedaba encerrando las estaciones Basavilbaso- Gilbert- Rocamora y Villa Mantero. Eso era Lucienville.
Estas fueron algunas de ellas, al menos las más cercanas:
Villa Domínguez- Villa Clara- Colonia Belez, La Capilla o Ing. Sajaroff- Colonia Carmel- Ubajay- San Antonio Berduc- La Clarita- Pueblo Cazes- Colonia Avigdor- Pedernal (Pedermar para los colonos)- Colonia Santa Isabel- San Gregorio- General Campos- Colonia Walter Moss- Colonia Curbelo- Colonia Vila. En realidad, tanto Colonia Curbelo como Vila se conservaron solo por costumbre, ya que estos eran los antiguos propietarios de esos campos.
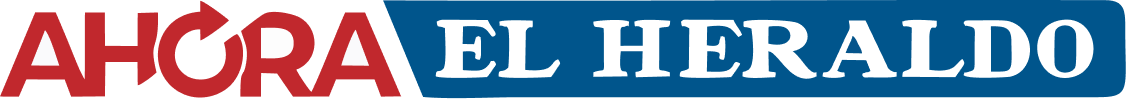
/https://elheraldocdn.eleco.com.ar/noticias/2020/09/05_colonizacionjudia.jpg)