Horacio Quiroga Forteza, una vida trágica
Pocas personas, seguramente, habrán tenido una vida signada por sucesos trágicos como el escritor rioplatense Horacio Quiroga. Nacido en 1878 en el Salto Oriental (ROU), hijo de Prudencio Quiroga y de Pastora Forteza.
Siempre los sucesos trágicos estuvieron presentes en el transcurso de su vida y lo siguió como una mala estrella. Su padre era descendiente de Facundo Quiroga, de esos inmigrantes gallegos que se asentaron en la provincia de San Juan durante el siglo XVII, y fue también el primer suceso trágico como los que he señalado presentes en la vida del escritor. Teniendo Horacio Quiroga solo dos meses de edad, su padre que era vice cónsul argentino en el Salto Oriental, mientras limpiaba una escopeta, se le escapó un disparo y murió instantáneamente en presencia de su familia. Todos ellos deciden trasladarse a Córdoba (Argentina) donde se radican durante 4 años, pero regresando luego al Salto. Su madre, Pastora Forteza que era una mujer joven aún decide rehacer su vida casándose con Ascencio Barcos. Este hombre adoptó su nueva familia, cuidando de ellos como un verdadero padre. Pero esa felicidad se vio interrumpida cuando en 1896, Barcos sufrió un derrame cerebral, dejando como secuela una hemiplejia y perdiendo la capacidad de hablar. No estaba dispuesto a pasare el resto de sus días en esas condiciones y se quitó la vida con un tiro de escopeta, que pudo accionar con un pie, teniendo Horacio 18 años presenció el preciso momento en el que se suicidaba, cuando entraba a la habitación.
Quiroga realizó sus estudios en Montevideo, obteniendo el título secundario en el Instituto Politécnico de Montevideo. Su interés por la literatura comenzó a manifestarse su afición por las cosas mecánicas, la química, la fotografía y todas las novedades de ese tiempo, como el ciclismo uniendo Salto con Paysandú (120 Km) en su bicicleta, verdara hazaña por la carencia de una camino apto y grandes arenales.
En esa época ya comenzaba a colaborar en publicaciones como La Reforma y La Revista.
Conocería el amor con María Esther Jurkovski que inspiró dos de sus historias, "Las sacrificadas" (1920) y "Una estación de amor".
Pero ese amor, nacido en el carnaval de 1898 naufragaría por la oposición de los padres que no aceptaban a Quiroga por no ser judío, y debieron separarse.
Su fracaso amoroso inspiró a Horacio a escribir años después las historias ya citadas.
Luego del suicidio de su padrastro Barcos, con el dinero de su herencia se fue a París en viaje de primera clase, viviendo los atractivos de la gran ciudad en la "Belle Epoque" y donde conoció también la bohemia de Montmartre y los espectáculos más famosos.
Fueron 4 meses, pero como todo se termina y el dinero también, volvió en tercera clase, andrajoso y mal comido, todo barbudo, con esa barba negra que adoptó para siempre. Sus vivenmcias en París quedaron relatadas en “Diario de viaje a Paris” (1900).
Regresó a Montevideo y fundó con sus amigos una especie de laboratorio literario experimental donde ensayarían nuevas formas de expresión como la corriente llamada “la Generación del 900”. A pesar de la brevedad de su existencia, su trascendencia marcó la vida literaria de Montevideo. Luego de haber vivido en Salto se había ido a vivir a Montevideo. Todo giraba en torno a una pensión donde Horacio Quiroga alquilaba una habitación que compartía en un segundo piso con su amigo Julio J. Jaureche en la calle 25 de Mayo 118. Uno de sus amigos concurrente a las tertulias llamado Federico Ferrando, había recibido despiadadas criticas del periodista montevideano Germán Papini Zas y le comunicó a Quiroga que había aceptado batirse a duelo con Papini. Horacio Quiroga, preocupado por la seguridad de Ferrando, su amigo, se ofreció para revisar y limpiar el arma con el que se iba a batir. Pero quiso la suerte, siempre esquiva para Quiroga, que se le escapara un disparo que dio en la cabeza de Ferrando, quien murió en el acto. Quiroga fue detenido por la pòlicia, sometido a interrogatorio y luego trasladado a un sitio de detención. De la investigación judicial se comprobó la inocencia de Quiroga y la circunstancia accidental de la muerte de Ferrando. Fue en esas circunstancias y también ese el motivo de la radicación definitiva de Quiroga en la Argentina.
EN BUENOS AIRES
Ejerció la docencia en Buenos Aires y se inició en la práctica de la fotografía, la que lo apasionó desde siempre y llegó a ser un veradero experto fotógrafo.
En tal carácter acompañó a Leopoldo Lugones en una expedición a Misiones a investigar las ruinas jesuiticas, financiado por el Ministerio de Educación en calidad de fotógrafo profesional, ya que Lugones conoció su capacidad en la materia y pudieron documentar en imágenes su investigación.
Quiroga era ampliamente conocido en Concordia y Salto. Se asoció luego con Emilio Urtizberea, farmaceutico uruguayo fundador de la Farmacia “Del Globo” en Concordia. Pero su sociedad no tuvo nada que ver con la farmacia, sino para ir como colono al Territorio Nacional del Chaco para la plantación del algodón, explotación en la que finalmente fracason, y Urtizberea se volvió al Salto donde puso farmacia, mientras Quiroga persistió un tiempo, para radicarse finalmente en San Ignacio (Misiones), Aprovechando las facilidades que el gobierno ofrecía para la explotación de tierras y con un amigo uruguayo de apellido Gonzalbo, compraron 185 hectáreas. Se dedicó con todo su empeño a construir una casa tipo bungalow con materiales del monte para establecerse, mientras daba clases de Castellano y Literatura.
Pero se enamoró de una de sus alumnas, Ana María Cires, a la que dedicó la novela “Historia de un amor turbio”. Un año después de su casamiento, Ana María dio a luz s su hija Egle, alli en la selva.
Quiroga se dedicó a la explotación de yerbatales en sociedad con Gonzalbo y ejerció también como Juez de Paz en el Registro Civil de San Ignacio.
Nacería después su hijo Darío. Algún tiempo después tuvo desencuentros con Ana María por la forma de educar a sus hijos, ya que Quiroga quería que aprendieran a valerse solos y los adiestró en el uso de las armas y a navegar en una canoa y a Egle a criar animales salvajes. Ana María Cires finalmente se suicidó ingiriendo elementos tóxicos usados en el revelado de fotografías. Agonizó durante mas de una semana, pero solo fue atendida por su marido. Muy afectado por este suceso, Quiroga se trasladó a Buenos Aires, nunca más mencionó a su difunta esposa. Consiguió un nombramiento en el Consulado uruguayo en Buenos Aires. Tuvo allí varios domicilios mientras trabajaba en el Consulado, escribió para las revistas PBT y Pulgarcito. Varios cuentos fueron luego recopilados por Quiroga, como “Cuentos de amor, locura y muerte” (1917). Este trabajo le había sido solicitado por el entrerriano Manuel Gálvez, que era director de la Cooperativa Editorial de Buenos Aires y fue publicado con gran éxito editorial que lanzó a Quiroga como maestro del cuento latinoamericano. Al año siguiente publicó “Cuentos de la selva” (1918). Mientras tanto había sido promovido como Cónsul Adscrito y publicó un nuevo libro “El salvaje” (1919). Al año siguiente publicó su única obra teatral “Las sacrificadas” (1920) y se estrenó un año después, año en el que publicó “Anaconda y otros cuentos”. En 1924 publicó un nuevo libro “El desierto”. Hizo críticas cinematográficas en La Nación, Atlántida y El Hogar.
Poco después regresó a Misiones. Instaló allí un taller en el que comenzó la construcción de una embarcación a la que pondría el nombre de “Gaviota” con la que realizó un viaje río abajo en total soledad desde San Ignacio hasta Buenos Aires.
En 1926 volvió a Buenos Aires donde su popularidad era inmensa y una editorial le dedicó un homenaje donde también fueron invitados otras grandes figuras literarias como Arturo Capdevilla, Luis Franco, Baldomero Fernández Moreno, Benito Lynch, Alberto Gerchunoff, Juana de Ibarbourou y otros.
Alternó con grandes escritores como Leopoldo Lugones y José Enrique Rodó. Cultivó la amistad de Ezequiel Martínez Estrada y Alfonsina Storni.
Pero su destino era Misiones. Enamorado de esa tierra, regresa en 1932 con su nueva esposa María Elena Bravo, condiscípula de su hija Egle y ante la insistencia del escritor, se casó con él, teniendo menos de 20 años. Con María Elena tuvo su tercera hija (María Elena como la madre). Como no tenía otros medios de vida, consiguió un traslado consular. Pero su vida familiar comenzó a deteriorarse. Al igual que a su mujer anterior no le gustaba la vida aislada en medio de la selva y sus quejas y discusiones eran diarias.
En 1935 Quiroga comenzó a padecer síntomas de una prostatitis que lo molestaba demasiado. Decide con su familia trasladarse a Posadas para poder tratarse su dificultad para orinar y los dolores. Allí los médicos le diagnosticaron hipertrofia de próstata.
Finalmente, su esposa e hija deciden abandonar a Quiroga, aunque no por su enfermedad, sino por sus extrañas costumbres, entre ellas se dice que, tras el suicidio de la primera esposa, guardó sus cenizas en un vaso que mantenía en la repisa de su chimenea., quedó solo y enfermo allí en la selva. Cuando ya no pudo soportar más los dolores y molestias y la necesidad de cambiar la sonda, lo que le traía algún alivio, viajó entonces a Buenos Aires y se internó en el Hospital de Clínicas. Una cirugía exploratoria permitió diagnosticarle un cáncer de próstata inoperable y sin tratamiento curativo
María Elena, su esposa lo acompañó como también sus amigos.
Un día, era el 18 de febrero, pidió permiso para salir del hospital y así pudo dar un largo paseo por la ciudad. Seguramente fue allí que en una farmacia compró cianuro con el que se quitaría la vida. Asistieron a su sepelio muy pocos amigos y hablaron Alberto Gerchunoff y Ezequiel Martínez Estrada. Luego llevaron sus cenizas a Montevideo y finalmente los enterraron en el cementerio del Salto, su ciudad natal
Sus tres hijos también se suicidaron. Un año después Egle (1938), Darío (1952 y María Elena en 1988
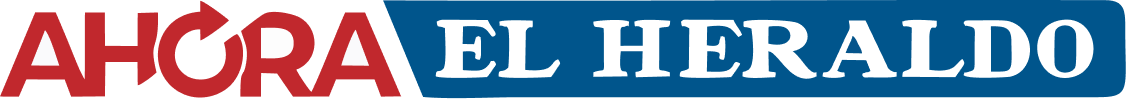
/https://elheraldocdn.eleco.com.ar/noticias/2023/11/18_garayalde_1.jpg)